El Tabacal
Código Postal 4533
Noticias de Salta
Milei domina la conversación pública, pero la negociación real se juega sin él en la mesa

Las sesiones extraordinarias arrancan con expectativa en la Casa Rosada, en medio de una Patagonia en llamas y los gobernadores presionando por recursos. El Presidente reafirma su condición de outsider mientras su entorno se sumerge en el poroteo fino de la reforma laboral.
A días de que comiencen las sesiones extraordinarias en el Congreso, el Gobierno entra en zona decisiva con una paradoja en el centro: la agenda legislativa se cocina en la mesa política, pero con Javier Milei ausente. Mientras su núcleo más cercano —con su hermana Karina a la cabeza— se reunía una y otra vez para ordenar el temario de febrero, el Presidente eligió correrse. Su semana no transcurrió en Balcarce 50 sino principalmente en Mar del Plata, en el marco de un “tour de la gratitud” que combinó discurso en la Derecha Fest, fotos con militantes y una noche en el teatro para cantar junto a su exnovia Fátima Florez.
En el oficialismo lo leen como parte de un método. Milei no se ausenta porque esté corrido del poder, sino porque ejerce el poder de otra manera. “Él ordena desde otro lugar”, sintetiza un dirigente del círculo libertario. Mientras la política tradicional se concentra en el poroteo de la reforma laboral y el articulado sensible de Ganancias, el Presidente sigue apostando a intervenir desde otro registro, más performático que institucional, como lo hizo en el festival de Jesús María al cantar con el Chaqueño Palavecino. “La discusión es cultural”, repiten cerca suyo.

Ese plano, sin embargo, chocó de frente con la urgencia. Mientras Milei se sumaba al clima festivo de la costa, los incendios en la Patagonia avanzaban y obligaban al Gobierno a anunciar un DNU de Emergencia Ígnea, transferencias extraordinarias y gestos hacia gobernadores que reclamaban respuestas inmediatas. El contraste fue brutal: un país en llamas en el sur y un Presidente en modo “rockstar” arriba de un escenario.
En Balcarce 50 lo reconocen en privado: el fuego se convirtió en un problema político. No porque el mileísmo haya cambiado su lógica fiscal, sino porque el fuego expone un límite. El ajuste no sirve como explicación cuando las llamas avanzan. Y, al mismo tiempo, porque varios de los gobernadores que presionan por recursos son los mismos que el Gobierno necesita como socios para aprobar la reforma laboral. “No es solo apagar el fuego, es sostener la agenda”, deslizan en un despacho oficial.

Esa prudencia se vio incluso en el paso reciente de Milei por el Foro de Davos. A diferencia de otras ocasiones, el Presidente no fue con un discurso incendiario ni con la voluntad explícita de incomodar al auditorio global. Esta vez el objetivo era otro: no hacer olas. “No era momento de patear el tablero afuera”, admiten en la Casa Rosada. El mandatario eligió bajar el tono, cuidar la escena internacional y evitar sobresaltos en un momento en que el Gobierno necesita mostrar previsibilidad hacia afuera mientras negocia reformas difíciles hacia adentro.
Es que la “modernización laboral” no se define solo en general, sino también en particular. El Senado es un tablero donde cada voto vale doble y donde el oficialismo, sin mayoría propia, necesita que el “clima” que construye Milei se traduzca en acuerdos concretos. La paradoja libertaria es que un gobierno que llegó prometiendo prescindir de la “casta” depende hoy, para su reforma central, de la casta federal: mandatarios provinciales que negocian fondos, impuestos y obras con la misma lógica de siempre.

En esa tarea, el rol de Diego Santilli se volvió central. El ministro del Interior pasó enero en modo embajador itinerante: visitó Chubut, Chaco, Mendoza, San Juan, Salta, Neuquén y Entre Ríos, y cerró la semana con una escala en Corrientes, donde se reunió con el gobernador Juan Pablo Valdés y anunció el envío de $3.000 millones en ATN por las inundaciones. En la Casa Rosada lo describen como el traductor del humor provincial: el que escucha el reclamo, mide el costo político y vuelve con el poroteo en la mano, en un momento en que cada voto en la Cámara alta se negocia como parte de un paquete mayor.
Ese juego se da, además, en un contexto social ambiguo. La última medición del Monitor de Opinión Pública de Zentrix mostró que el 74,7% de los encuestados siente que sus ingresos pierden contra la inflación, pero esa percepción no se traduce linealmente en un castigo político. En noviembre, el 55% se había manifestado a favor de avanzar con una reforma laboral incluso en un escenario de deterioro salarial. La sociedad, para muchos, empieza a vivir con menos como nueva normalidad, mientras mira el cambio de reglas como promesa de mediano plazo.
Ahí aparece, también, el sentido profundo de actos como la Derecha Fest. No es solo un evento partidario. Se trata de un dispositivo: Milei vuelve a esos escenarios porque ahí se produce el combustible simbólico de su gobierno, con su condición de “outsider” en el centro. “Eso es lo que lo mantiene arriba”, explican en su entorno. Es su forma de sostener la iniciativa incluso cuando el Congreso impone tiempos más lentos, grises y negociados.

Recién ahí aparece el otro dato que domina el clima interno: pese a todo, en la Casa Rosada hay expectativa y confianza. “Estamos bien encaminados”, repiten, haciendo oídos sordos a las amenazas por posibles protestas en la calle. Creen que comienzan el 2026 con una agenda clara, con las voluntades trabajadas y con un esquema aceitado. Pero la pregunta es si esa forma de ejercer el poder alcanza cuando llega la hora de contar votos.
Porque febrero no será solo un mes de discursos: será el mes del Senado y de las virtuales concesiones inevitables. Los cambios en la legislación laboral que el Gobierno quiere hacer pasar no se aprueban con épica sino con acuerdos, y las sesiones extraordinarias pondrán a prueba esa tensión permanente entre el Milei que domina la conversación pública y una mesa chica que intenta, a contrarreloj, convertir esa conversación en ley.
PL/MG
Los cambios más polémicos de la reforma laboral en la vida cotidiana por los que ni los gobernadores ni la CGT pelean

Menos horas extras en la práctica, salarios negociados por empresa y no por sector, vacaciones fraccionadas por semana, despidos más baratos y pagados en 12 cuotas y desfinanciamiento de los sistemas jubilatorio y de salud algunos de los ítems que más trastornarán el trabajo. Pero la lista no termina ahí.
Los gobernadores de la oposición moderada discuten con el gobierno de Javier Milei por las rebajas impositivas que están incluidas en el proyecto de flexibilización laboral y que les afecta sus ingresos coparticipados. La CGT centra su rechazo a lo que los libertarios llaman “modernización” en el hecho de que se debilitan los sindicatos, figuras claves para defender los derechos de los trabajadores más allá de que muchos gremialistas se hayan dedicado más a enriquecerse ellos que a proteger a sus representados. Pero más allá de los reclamos genuinos de gobernadores y sindicalistas la iniciativa de reforma laboral que el Gobierno quiere votar el 11 de febrero en el Senado incluye una serie de puntos polémicos que afectan la vida cotidiana de los empleados, tanto los que están registrados como aquellos que no pero que también suelen recurrir hasta ahora a los tribunales a exigir su indemnización por despido con el resarcimiento por los derechos violados.
Por eso, presentamos acá esos ítems que más afectan los derechos de los trabajadores en relación de dependencia formal, encubierta o informal, a partir del análisis pormenorizado que elaboró la consultora de asuntos públicos BLapp y otro en conjunto entre el Instituto Argentina Grande, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el Grupo Paternal, el programa Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD) de la Universidad de San Martín, el Centro de Estudios Derecho Al Futuro (Cedaf), la Fundación SES y el colectivo Futuros Mejores:
- Disminución de los ingresos a los trabajadores: ya no se pagaría adicional por horas extra porque con la creación de la figura del banco de horas algunos días laborales se extenderían a cambio de acotar otros, de acuerdo con lo que pacten la patronal con cada empleado, no a nivel colectivo. A su vez, dejarían de garantizarse los pisos salariales de convenios por actividad, y en cada empresa los trabajadores deberían negociar su sueldo mínimo.

- Vacaciones en cualquier momento del año y fraccionadas: con menos trámites que los actuales, los empleadores podrán disponer que sus empleados se tomen vacaciones por fuera del periodo habitual del 1 de octubre al 30 de abril y lo nuevo es que podrán fraccionarlas en periodos de al menos siete días.
- Desfinanciamiento de las jubilaciones y del sistema de salud: unos 3 puntos porcentuales de las contribuciones patronales que hasta ahora van a pagar los haberes previsionales y a cubrir las prestaciones de prepagas y obras sociales se irán al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), es decir, para que los patrones abonen futuras indemnizaciones por despido.
- Indemnización por despido menor y en 12 cuotas: Se impone un tope a la hora de indemnizar con un salario por mes trabajado, dado que se toma un sueldo de referencia que no puede triplicar el promedio del convenio de trabajo, pactado ahora por empresa y no por sector. A la hora de calcular los resarcimientos por cesantía dejarán de contabilzarse las propinas, los pagos con acciones, los bonos por ganancias de la empresa, los viáticos o los gastos de telefonía e Internet. Además, en caso de terminar la relación laboral en juicio, el juez podrá determinar que la indemnización se pague en 12 cuotas mensuales. El costo del despido recaerá en el FAL, es decir, en lo que aportaron los trabajadores, no en el bolsillo del empleador.
- Aumento de la conflictividad al interior de las empresas: la discusión salarial dejaría de ser colectiva y trasladándose adentro de cada compañía. El poder de negociación de los empleados disminuye, aunque también las pymes se quejan de este aspecto del proyecto porque consideran que las grandes podrán discutir mejor que ellas.
- Más poder para que las compañías cambien las formas y modalidades de trabajo: se suprime la posibilidad de exigir judicialmente el restablecimiento de las condiciones alteradas, dejando como única salida la renuncia. Se asume el poder del empleador y se debilita la protección frente a las modificaciones abusivas.

- Menos protección a los contratados con un plazo determinado: eliminación total de la indemnización por daños y perjuicios. Se elimina un resguardo histórico para el trabajador frente al incumplimiento del empleador. Los contratos de plazo fijo se vuelven funcionalmente más flexibles para el empleador. Se neutraliza la intervención judicial para cuantificar el daño cuando no pueda probarse. Se genera un incentivo para la ruptura anticipada sin costo adicional para el empleador. Puede afectar la estabilidad en sectores donde el contrato a plazo fijo es habitual.
- Desaparecen los contratados por temporada: se elimina completamente la figura del contrato de temporada y la reemplaza por la regulación del contrato eventual, que responde a una lógica distinta y más flexible. Esto supone un cambio estructural, porque la temporada es una modalidad tradicional para actividades cíclicas y permanentes, mientras que el contrato eventual se aplica a exigencias extraordinarias y transitorias. Esto va generar una mayor discrecionalidad empresarial en la contratación y una reducción de la estabilidad cíclica que históricamente ofrecía la modalidad de temporada.
- Sin protección a las madres trabajadoras: deja de contemplar la jornada reducida como medida de protección para mujeres con obligaciones familiares y la transforma en un esquema general de flexibilidad laboral.
- Se bloquean los posibles reclamos contra relaciones de dependencia encubiertas: se debilita la presunción del vínculo laboral cuando existan facturas, pagos bancarios u otras formas típicas de contratación independiente, incluso aunque la prestación sea en condiciones reales de dependencia.

- Menos posibilidades de reclamar contra el trabajo no registrado: Se reduce la presión punitiva y la litigiosidad contra las empresas, permitiendo que los jueces apliquen criterios de razonabilidad o circunstancias atenuantes que antes eran muy difíciles de invocar legalmente para justificar o atenuar el trabajo no registrado.
- Se derogan los estatutos y regímenes especiales: pierden beneficios los periodistas (como el plus de seis salarios por indemnización en caso de despido, herramienta pensada para proteger la libertad de prensa), los viajantes de comercio, los teletrabajadores, los peluqueros, los supermercadistas y choferes. Todos ellos pasan a regirse por la ley de contratos de trabajo.
- Oficializan que el trabajador de reparto y mensajería es independiente: se crea un régimen especial para ellos, se descarta que haya una relación de dependencia con las apps, que sólo deben asegurarles elementos de seguridad vial y un seguro, que tampoco se sabe quién abonará.
- El empleado deja de ser la parte débil de la relación: se desdibuja la jerarquía protectora que históricamente ubica al trabajador como sujeto de preferente tutela, lo que debilita sus posiciones en eventuales juicios.
- Se fomentan las empresas tercerizadas y se exime de responsabilidad a quienes las contraten: se reemplaza la regla protectora tradicional del trabajador que consideraba empleadora directa a la empresa usuaria del servicio tercerizado. La responsabilidad solidaria de la firma contratante con la tercerizada queda limitada. Este cambio favorece esquemas de intermediación más flexibles, pero disminuye la seguridad del empleado frente a incumplimiento del empleador formal (la compañía tercerizada).

- Trabajadores eventuales, vedados para ser delegados sindicales: no podrán 'ser candidato y/o designado en cargo gremial alguno ya sea delegado de personal en la empresa o en la propia organización gremial que implique estabilidad en el empleo“, reza el proyecto. Así se restringen derechos sindicales de los trabajadores eventuales, lo que representa la modificación más sensible y potencialmente conflictiva desde el punto de vista constitucional, según BLapp.
- Se restringe el derecho a huelga: al agregarse la definición de servicios esenciales y de importancia trascendental estableciendo pisos de prestación obligatoria de 75% y 50% respectivamente, que son innegociables, se acotan los paros en demanda de mejores salarios y condiciones de trabajo. Se incluye como esencial el transporte de medicamentos, las telecomunicaciones, las aduanas, toda la educación básica, el transporte marítimo y terrestre, el trabajo portuario, la industria alimenticia, la minería, el los servicios financieros y toda actividad vinculada a la exportación –no por nada, el sindicato aceitero es uno de los que más se resiste–.
- Límites a las asambleas de trabajadores: limita la convocatoria sólo al sindicato con personería, exige autorización previa del empleador para horario, duración y lugar, y establece que el tiempo de asamblea no es remunerado.
- Desprotección de los delegados sindicales: En caso de haber reorganización del sector o establecimiento, el delegado puede ser despedido. Tampoco tendrá tutela sindical en el caso que un candidato hubiere obtenido menos del 5% de los votos válidos emitidos.

- Se amplían los beneficios sociales no remunerativos, es decir, aquellos por los que empleados no debe pagar contribuciones patronales: el cambio fundamental es la inclusión explícita de planes médicos integrales y la diferenciación del pago de sus cuotas como beneficios no salariales, y la ampliación de los servicios de alimentación a establecimientos gastronómicos cercanos, garantizando que en ningún caso corresponderá el pago de aportes ni contribuciones a la seguridad social sobre todos los conceptos listados, lo que reduce las cargas patronales y sociales para el empleador.
- Responsabilizan al empleado no registrado de denunciar a su patrón: se centraliza y endurece el régimen de denuncia por falta de registración laboral, reemplazando la multiplicidad de organismos por una única autoridad, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La reforma transforma la facultad del trabajador de “poder denunciar” en una obligación de “deber informar” inmediatamente después de conocer la irregularidad, especificando taxativamente que se deben detallar aspectos como la falta de inscripción, la fecha real de ingreso y el monto de la remuneración.
- Mayor periodo de prueba para trabajadores domésticos y agrarios: los empleados de casas particular sólo quedarán efectivos a los seis meses y los peones rurales, a los ocho.
- Salario mínimo rural pactado entre peón y patrón: la remuneración mínima ya no la fija la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, sino que pasa a ser la que acuerden las partes.
AR/MG
“Dante presidente”: comienza la campaña por la candidatura del pastor influencer

Ya hay aviones publicitarios en la costa y pintadas en la Ruta 2. Sus operadores, el sindicalista Juan Pablo Brey y Eugenio Casielles, trabajan en instalar su figura en todo el territorio nacional. Las consecuencuas de la interna peronista.
El avance del evangelismo político: “Dios, Patria y Libertad” como nueva bandera del oficialismo
“¿Afiches? Afiches no, que ensucian la ciudad”, se quejó, entre risas, Dante Gebel, desde su casa en California. El sindicalista peronista Juan Pablo Brey, su armador político y el principal impulsor de su candidatura, le acaba de avisar que empezaron a poner afiches que dicen “Dante presidente”. El pastor influencer nunca dice que no. Tampoco dice que sí: deja hacer, tanto a Brey y los peronistas huérfanos que buscan en Gebel una salida a la espiral internista, como a Eugenio Casielles y los libertarios heridos del primer mileísmo. Está a la espera –de encuestas, de armados territoriales consolidados, de timing político–, pero no importa: para sus armadores, la campaña ya comenzó.
Durante el mes de diciembre y enero, Casielles y Brey se abocaron a instalar su candidatura. Brey lo conoce de toda la vida –su padrino es Daniel Darling, el CEO de la River Church, la mega iglesia con espacio para 4800 personas donde Gebel oficia sus servicios hace 11 años– y fue quien empezó con la idea de candidatearlo a presidente. No fue el primero, sin embargo: con 3,2 millones de suscriptores en Youtube, el pastor evangélico fue seducido por varios espacios, incluida La Libertad Avanza de Javier Milei hace un par de años.

Gebel siempre dijo que no. Nació en San Martín, pero hace 15 años que no vive en Argentina, aunque en su entorno aseguran que tiene un departamento que alquila en Capital. Suele ir durante el año cuando hace parada en la Argentina, por lo general durante su gira por el show “Presidante” –un espectáculo de humor y reflexiones sobre la vida, no religioso, en el que fantasea con cómo sería ser presidente por un día– con el que recorrió el país el último año. Sabe que, si tuviera que instalarse en la Argentina, lo más probable es que su familia no lo acompañará.
La presidencia de Milei, sin embargo, cambió el escenario. “¿Cuál es el problema de que no viva en Argentina si hoy tenemos que habla con el perro muerto? A la gente no le importa”, repiten los armadores del incipiente gebelismo cada vez que algún dirigente o sindicalista les preguntan qué hacen con Gebel. El argumento, que sostiene Brey junto a varios sindicalistas de Fuerza Argentina que participan del operativo clamor “Gebel 2027” –Aeronavegantes (como Brey), metrodelegados, empleados textiles, entre otros–, es que la oposición a Milei está atomizada y desarticulada, encerrada en las internas del PJ, y que hay que buscar afuera un candidato que pueda ganarle las elecciones.
Operativo clamor
El pastor aún no se decidió a confirmar su lanzamiento. Está a la espera de que se acerque el año electoral y en su entorno anticipan que el anuncio, si llega, será a mitad de año. No tiene una postura definida ni mucho menos un plan de gobierno. Sus voceros se apresuran en hablar de “una Argentina industrial basada en el trabajo” en una suerte de paráfrasis de la doctrina justicialista sin los vicios del justicialismo. Es decir, sin decir que es peronista.

No hay precisiones ni programa. Solo un chispazo de ideas basadas en su show, en el que habla de implementar medidas sobre el hogar, la vejez, el tiempo y “las cosas”. “No importa el programa. Eso lo resolvés con equipos técnicos. Un presidente tiene que saber hablar, nada más”, argumenta un dirigente de su espacio. Ese es el plan: contratar, a partir de febrero, un conjunto de perfiles técnicos con los que comenzar a diseñar un programa económico, político y social que permita dar un basamento programático y electoral a la fantasía de la candidatura presidencial de Gebel.
No se buscará ahondar en temas religiosos. Muchos de sus armadores políticos no son evangélicos, sino católicos, y advierten que el objetivo es escaparle a la agenda evangélica. El propio Gebel es un pastor que no le gusta que lo llamen pastor, sino que prefiere que le digan comunicador y se queja a menudo de “los religiosos que le dan urticaria” en muchas de sus charlas (e incluso en la iglesia durante sus sermones). Mantiene una relación tirante con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), que está más alineada con Milei (quien mantiene un fuerte vínculo con el evangelismo local).

La postura de Gebel sobre el matrimonio igualitario y el aborto, sin embargo, será motivo de conflicto. “Le dijimos a Juan que queremos tener un programa respecto al feminismo y los recursos naturales”, advirtió un sindicalista que participó del lanzamiento de “Consolidación Argentina”, el espacio que nuclea a los empresarios, sindicalistas y dirigentes políticos que participan del operativo clamor gebelista.
El armado todavía está en construcción, pero el objetivo es terminar de ponerlo en marcha en febrero, luego del debate de la reforma laboral (que tiene a toda la pata sindical gebelista en plan de lucha). Se organizará una nueva reunión del grupo “Consolidación argentina” y, hasta entonces, Brey y Casielles recorren el país reuniéndose con gobernadores, intendentes y legisladores locales para trabajar en un esquema territorial que permita impulsar la candidatura de Gebel en todo el país.

Ya visitaron Santiago del Estero, Chaco, Santa Fe y Misiones, y de todas las provincias se volvieron con un compromiso territorial de colaborar con la candidatura de Gebel. El último jueves se organizó un gran asado en Mar del Plata, en el que participaron también empresarios que vienen colaborando con aviones publicitarios que recorren la costa con el nombre de Gebel. Las pintadas en la ruta 2, mientras tanto, juegan a cuenta del aparato sindical y la colaboración de algunos referentes bonaerenses.
El objetivo es continuar armando y armando hasta que Gebel tome una decisión, que dependerá, en gran medida, del nivel de apoyo que sus laderos le puedan conseguir en la Argentina. El operativo está en marcha y no son pocos los dirigentes peronistas que miran con curiosidad el fenómeno. Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner y toda la plana mayor del panperonismo hacen averiguaciones, aunque advierten que, por ahora, Gebel no representa una amenaza. En eso sí coinciden los tres socios principales del peronismo.
MCM/MG
Lecturas de verano: tres novelas entre la obsesión, el amor y el desenfreno en un mundo inquietante
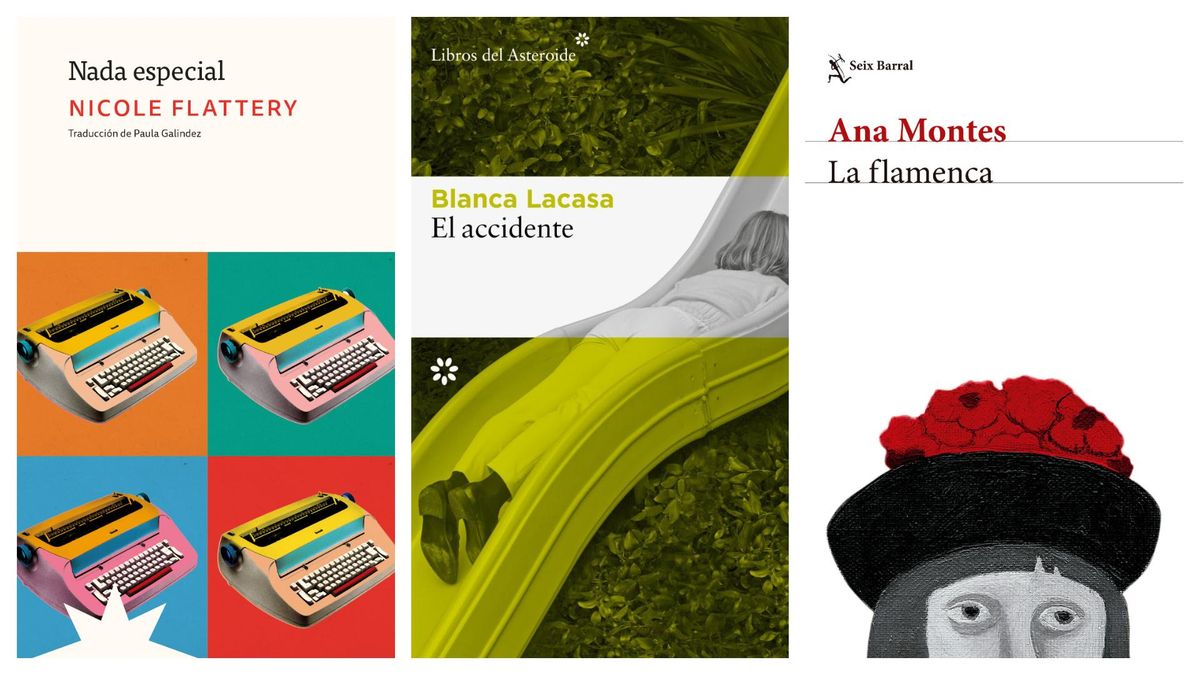
Llegaron a las librerías durante 2025. De qué se trata cada una de ellas.
Como ocurre desde hace un par de años, una vez más desde este espacio aprovecharemos que en el verano el mundo editorial suele entrar en una pausa para ofrecer una selección –arbitraria, claro– de algunos libros publicados durante 2025 que no llegaron a tener la cobertura que se merecían. Bajo el rótulo de Lecturas de verano se rescatan publicaciones que salieron en los últimos meses, que por falta de tiempo quedaron afuera de los balances de fin de año o, simplemente, que vale la pena tener en cuenta como opción para quienes estén buscando lecturas por estos días.
Esta segunda entrega de 2026 (la primera se puede leer en este enlace) está compuesta por tres novelas escritas por tres autoras contemporáneas en las que se destaca el frenesí: de la fascinación por un mundo nuevo e inquietante a un amor que arrebata y la obsesión por la obra de una pintora con una vida misteriosa.
1. Nada especial, de Nicole Flattery. “Ya nada me iba a separar de mi máquina de escribir, ni las enfermedades ni el agotamiento. Mi cuerpo se prolongaba, se volvía parte de la máquina. Conocía cada uno de los resortes que había bajo cada tecla: mi vida reducida al abecedario. Era cierto que yo había salido de la nada, pero era igual de cierto que era la única persona que podía encargarse de esto”. Con esas palabras describe Mae la atracción que le produce un trabajo que encuentra cuando creía que el mundo iba a darle la espalda para siempre: ser mecanógrafa de Andy Warhol, que escribe un libro experimental rarísimo a partir de conversaciones grabadas que conserva con sus amigos artistas.
A mediados de los ‘60, Mae tiene 17 años, vive con una madre alcohólica y un padrastro un poco perdido pero afectuoso con ella; no soporta a sus compañeras de colegio y decide que es hora de pegar algún tipo de volantazo vital. Entonces empieza a caminar por Nueva York, se ratea de clases, sube y baja escaleras mecánicas en tiendas de ropa que nunca se podría comprar. Un día, de manera accidental y luego de una experiencia que Mae prefiere no recordar, llega ese trabajo insólito y con él llega un mundo inquietante que la joven primero observa con escepticismo y luego con fascinación.
Nada especial se detiene en esos años formativos para Mae, donde no faltan los excesos, las dudas acerca de la identidad, el desenfreno, las inseguridades, el arte, las apariencias, los vínculos sospechosos y las amistades entrañables. Narrada a partir de las observaciones muy agudas de la protagonista y con descripciones tan filosas como precisas, Nicole Flattery logra componer una novela magnética.
Flattery nació en County Westmeath, Irlanda, en 1990. Estudió teatro y cine en Trinity College, donde también obtuvo un máster en Escritura creativa. Su primer libro, el volumen de relatos Show Them a Good Time (2019) recibió numerosos premios y será publicado este año en la Argentina por Eterna Cadencia Editora.
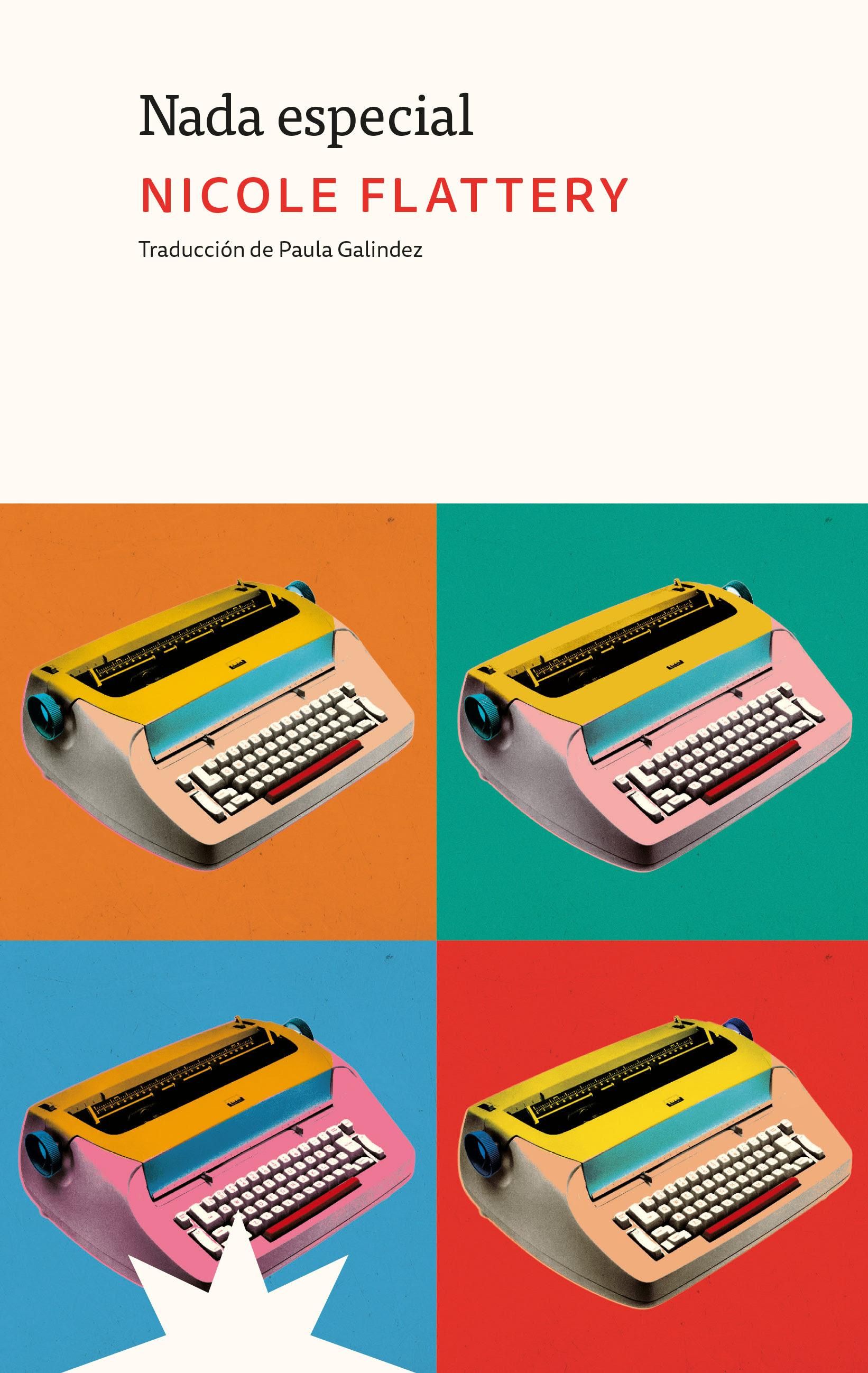
La novela Nada especial, de Nicole Flattery, fue publicada por Eterna Cadencia Editora con traducción de Paula Galindez.
2. El accidente, de Blanca Lacasa. Una novela brevísima, contundente. Como el flechazo que une a sus protagonistas, como ese segundo en el que se cruzan y el mundo se abre ante ellos como una madeja de posibilidades que deben desentrañar. Contada con minuciosidad y también fragmentariamente, en una tercera persona cercana a la mirada de ella, la historia tiene en el centro el encuentro entre dos jóvenes –una chica y un chico– que parecen gustarse. O algo así. Los dos están en pareja –ella con un chico, él con otro chico–, pero apenas empiezan a intercambiar palabras se activa entre ellos un mecanismo de flirteo que, pese a sus dudas, los imanta sin piedad.
En ese camino siempre torcido de la seducción, plagado de gestos a medias, de desconcierto, de chispa y de desencuentros, se multiplican para ellos las preguntas sobre qué es lo que de verdad les está pasando (¿un arrebato, una especie de amor loco? ¿las –siempre muy humanas– ganas de gustar, de empujar el deseo? ¿una piedra más en la ruta de la autodestrucción?). Entre esos interrogantes, que la autora despliega con gracia y vértigo a lo largo de las páginas de El accidente, se filtra también el sonido de la época, con los mecanismos muchas veces resbaladizos que ofrecen los mensajes de chat, los audios, las fotos o canciones compartidas a través del teléfono. Con esos elementos y a partir de una historia pequeña que despliega un escenario universal reconocible por muchos, Blanca Lacasa echa luz sobre lo accidental de las relaciones humanas, sobre lo incierto y lo precario; sobre eso que al tiempo que nos une a otros, irremediablemente se escapa.
Lacasa nació en Madrid, en 1972. Es escritora y periodista. Ha colaborado en numerosos medios de comunicación en la sección de cultura. Es autora de libros dedicados al público infantil y del ensayo Las hijas horribles (2023).
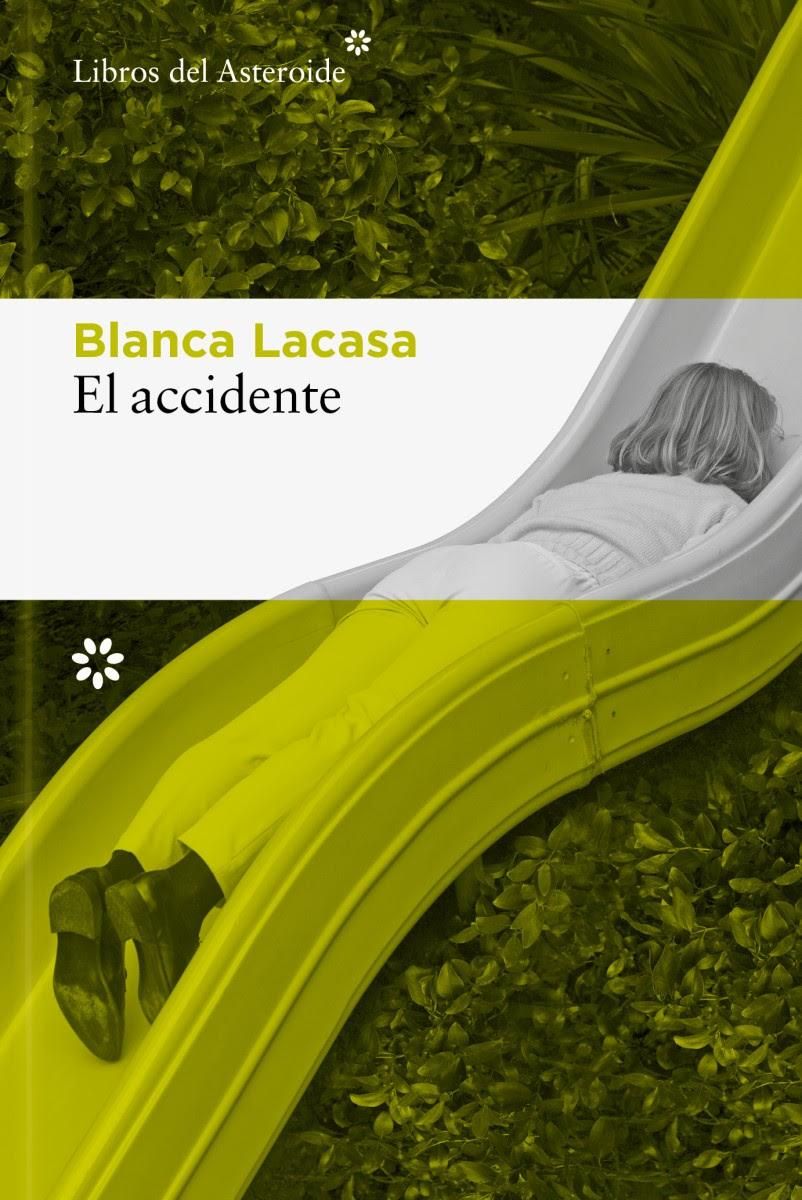
La novela El accidente, de Blanca Lacasa, salió por Libros del Asteroide.
3. La flamenca, de Ana Montes. “La flamenca cuenta la historia de una obsesión: un matiz de rojo raro, particularismo, que la protagonista descubre en cierto cuadro de una pintora olvidada y busca una y otra vez en la vida. Nunca lo encuentra, por supuesto, pero los frutos de sus asedios van formando una colección, como reliquias de un museo doméstico”, apunta Alan Pauls apenas se traspasa la tapa de este libro de la argentina Ana Montes, que salió a mediados de 2025 por el sello Seix Barral.
La pintora olvidada a la que hace referencia el escritor es la argentina Emilia Gutiérrez (1928-2003), apodada La Flamenca. Se trata de una figura que obsesiona a la enigmática protagonista de esta novela, tanto como ese particular rojo que la artista alguna vez consiguió con sus manos. Tras la muerte de su padre, esta mujer decide irse a vivir a una casa en las afueras de Buenos Aires. Lleva con ella un óleo de Gutiérrez y un pájaro enjaulado.
La autora plantea de este modo un juego de espejos, donde se cruzan situaciones que le ocurren al personaje de la novela con escenas de la vida de la propia pintora, quien en un momento decidió dejar su arte y pasar más de tres décadas encerrada porque los colores le producían alucinaciones. La flamenca es entonces una novela de merodeo, de fragmentos, de días narrados con sutileza donde se suceden momentos de sueño y con otros de realidad electrizante. Como los cuadros más hipnóticos, como las vidas más deslumbrantes.
Ana Montes nació en Buenos Aires, en 1992. Es escritora, pintora, licenciada en Comunicación por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Escritura Creativa por la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Es autora de los libros Poco frecuente (2021) y Meditación Madre (2022). En 2024, La flamenca fue finalista del Premio Hispanoamericano de Narrativa Las Yubartas y, el año anterior, del Premio Estímulo a la Escritura “Todos los tiempos el tiempo”.
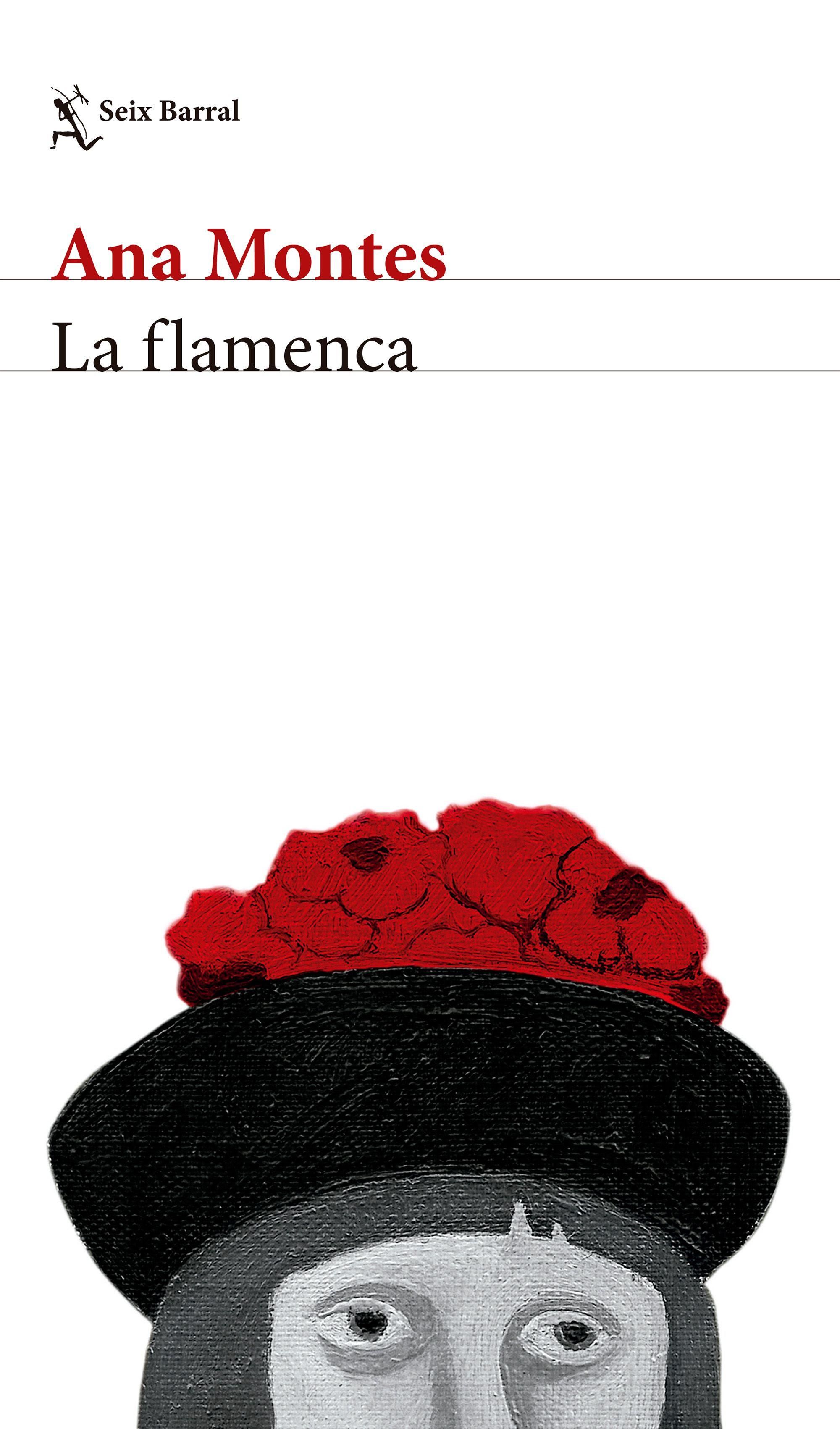
La novela La flamenca, de Ana Montes, salió por Seix Barral.
AL/CRM
Fantasía de látex

La autora repasa las fantasías de los hombres que le tocó cumplir y reflexiona sobre la naturaleza del deseo y sobre la hipocresía que pesa sobre todas estas prácticas. "Cada fantasía es un mundo. Y mientras sea consensuado, todo vale. Sobre todo si hay plata".
Entregas anteriores de "Los caballeros las prefieren trans"
“Tengo la fantasía de estar con alguien como vos”. Es una frase que escucho seguido cuando hablo con un tipo. Aparece temprano, casi como una confesión que pretende ser halago. Pero conviene aclarar algo desde el inicio: una persona trans no tiene por qué cargar con la fantasía ajena ni convertirse en el territorio donde otros descargan lo que no se animan a desear a la luz del día.
Una cosa muy distinta es una fantasía compartida con una pareja sexual o con una trabajadora sexual. Ahí hay un acuerdo, un código, un intercambio claro. Lo que no acepto es que se nos reduzca a fetiche, a objeto raro, a experiencia exótica. Cuando me sacaban de lo humano, yo también sacaba cuentas.
Porque cuando alguien me mira solo con ojos de consumo, yo también dejo de verlo como sujeto. Ahí ya no veo un hombre: veo un billete, una cara chica, una cara de pajero que confunde deseo con derecho. Pero esa cara, muchas veces, paga las cuentas.
A mis 22 años estaba instalada en Palermo, en Coronel Díaz y Paraguay. La puerta del departamento parecía giratoria. Las páginas donde publicábamos nuestros teléfonos hacían su efecto y algún que otro cliente del bosque te pedía el número para después ir a verte. El deseo circulaba como mercancía: miradas rápidas, mensajes apurados, ansiedad de catálogo. Todo era rápido, súper mecánico. Ya teníamos calculado en cuántos minutos nos íbamos a desocupar para que la siguiente volviera a ocupar el cuarto con otro cliente más. Era una coreografía memorizada. Se chupa un rato acá, te ponés un rato así, otro rato asá, y zas: nudito al preservativo y a la bolsa.
—Próximo.
Lo inusual, lo raro, lo diferente aparecía cuando muchos llegaban con fantasías prefabricadas en la cabeza, escenas sacadas del porno, disfraces que no buscaban un encuentro sino una caricatura. La típica era el disfraz de colegiala: querían una “nenita trans” que fuera al colegio pero a la que se le asomara la fantasia por debajo de la pollera tableada. No querían una persona: querían un cuerpo atravesado por su imaginación, exagerado, disponible. Ahí entendí que, al subirnos a los tacos, pasábamos a ser un producto para consumo.
Después de escuchar tantas veces las mismas demandas, con mi amiga Belén Kapristo hicimos lo más honesto que se puede hacer cuando te miran como cosa: capitalizarlo. Fuimos a un sex shop y compramos disfraces, juguetes, accesorios. Dejamos un cajón del placard listo para esas ocasiones especiales. Si me iban a consumir con pretensiones, al menos que supieran que nada era gratis. Porque así lo habíamos establecido: fuera del servicio normal, las fantasías se pagan aparte.
El de los guantes
Una noche me llama un cliente y me pide que vaya a su departamento. Antes de cortar, pregunta si tengo disfraz de empleada doméstica. Le digo que sí. Abro aquel cajón -el de las fantasías ajenas-, meto el disfraz en la cartera y me tomo un taxi con esa mezcla de adrenalina y excitación que solo da el dinero cuando se gana con el cuerpo.
Él vivía en Avenida Libertador y General Paz, en uno de esos edificios enormes, con seguridad privada al frente. Los porteros ya saben leer escenas: hombres que no preguntan, hombres que no explican. La infidelidad tiene coreografía propia y, casi siempre, un pequeño pago extra para que nadie mire de más.
Entramos por una puerta inmensa, subimos en ascensor. Un hombre de unos cincuenta años, grandote, de ojos claros. Tenía ese cuerpo que impone presencia incluso quieto, ancho, seguro de ocupar espacio. En el living había valijas todavía sin desarmar, como si no terminara nunca de llegar ni de irse, y sobre una silla descansaba un uniforme que exigía prestigio máximo. No hacía falta preguntar nada: el poder estaba ahí, doblado con cuidado, esperando su turno.
Ese contraste -el hombre correcto, el traje que ordena y el deseo que se escapa por debajo- lo volvía todavía más excitante. Hay quienes se desnudan el cuerpo; otros, como él, se desnudan rompiendo el personaje.
En el departamento me dice: “Cambiáte acá, en la cocina”. Sobre la mesada me deja un paquete sellado de guantes de goma, amarillos, gruesos. Me pregunté a mí misma qué podía tener eso de excitante, pero las fantasías no se juzgan: se disfrutan, se actúan. Se va al dormitorio. El morbo ya está montado y yo conozco mi papel.
Cuando termino de cambiarme, sale y me encuentra apoyada contra la mesada. El body negro me ajusta el cuerpo, el delantal blanco marca contraste, las medias altas dejan justo lo necesario a la vista. Y los guantes, esos guantes de cocina que me cubrían hasta el antebrazo. Suavemente, con las manos, comienzo a tocarme los pechos. Me mira sin disimulo. El deseo se le nota antes de tocarme. Se le ve una sonrisa en el rostro y un bulto enorme en los pantalones. Hay hombres que se excitan más con la escena que con la persona.
En la cama, el contacto cambia todo. Los guantes vuelven cada roce más lento, más deliberado. El látex quema la piel y la vuelve ajena; amplifica la fricción, estira el tiempo. Lo siento crecer en peso y tensión contra mi cuerpo: respira distinto, se le corta el aire. El fetiche lo tiene completamente tomado; no para de lamer mis guantes.
El momento del preservativo lo enciende todavía más: la pausa, el cuidado, el sonido seco al abrirlo. Como puedo, con las manos torpes por los guantes, intento abrir uno; se lo pongo con la boca. Después él me coloca otro a mí. Empezamos una competencia de lamidos y succiones, de esas que te dejan sin aire. Me mira como si ese gesto fuera la confirmación de que la fantasía es real y segura.
Mis manos de látex y su pija también. Se abandona. El sexo se vuelve compacto. Me muevo arriba suyo con precisión aprendida, sosteniendo el tempo, administrando la intensidad. Le tomo la cara; su lengua se filtra entre mis dedos. Se desarma rápido, con un gemido torpe, satisfecho, liviano. Acaba contento, se retira al baño, se da una ducha como limpiándose las culpas y vuelve cambiado, listo para abrirme la puerta.
Queda conforme. Vuelve a llamarme. A veces en su casa, otras en la mía. Ya no necesita disfraz, pero los guantes se vuelven indispensables. Los compraba solo para nuestros encuentros. Nunca repetíamos. Se acumulaban en la alacena de mi cocina como manos flojas, como un archivo palpable del deseo masculino.
Después, cuando el departamento se llenaba de voces amigas, todo eso se volvía anécdota. Venían amigos y, cuando abrían el mueble, se reían: “¿Otra vez vino el de los guantes?”
Las historias
La cocina era escenario de confidencias, carcajadas, imitaciones exageradas, historias que se contaban para espantar el cansancio. Ahí el sexo dejaba de ser peso y se convertía en relato. El monoambiente que compartíamos entre cinco se transformaba en teatro, en café concert, en stand up. Llegaban amigas, maricas con bizcochitos bajo el brazo, ganas de escuchar y de sumar. Y entonces empezaban las historias.
Las de dominación eran un clásico infalible. Intentábamos descifrar lo intrigantes que nos parecían los clientes porteños. Muchos no buscaban sexo en sí, sino perder el nombre, el cuerpo cotidiano, la responsabilidad. Querían ser esclavos por un rato. Sus bolsitos prolijamente armados, sus morbos tras un cierre. Otros preferían que los transformáramos nosotras, que los vistiéramos. Para eso había un cajón especial, “el cajón de los putitos”, lleno de tangas rotas y viejas: cuanto más ordinarias y cutres, más les gustaban; pelucas despeinadas, tacos doblados. Para ellos, ponerse nuestra ropa era un pasaporte: cruzaban una frontera invisible y se entregaban felices a la humillación pactada.
Estaban los organizados, los meticulosos. Llamaban antes, explicaban todo: qué rol querían, qué nombre iban a usar, qué palabras estaban prohibidas, cuáles eran las claves para frenar. Amantes del látex, del cuero, del vinilo, devotos de las botas de charol y los tacos aguja. Llegaban tímidos, pedían pasar al baño y salían transformados, gateando, esperando órdenes con una mezcla de seguridad y alivio.
El esclavo
Una de las historias que más nos hacía reír era la del esclavo semanal. Mi amiga La Bracho aceptó tenerlo siete días completos. Vivía mudo, disfrazado de camisón y tanga; limpiaba, planchaba, cocinaba. Dormía en el piso, en una alfombra al lado de la cama. Si ella se levantaba de noche, le pasaba caminando por encima. A veces lo castigaba, otras lo dejaba encerrado en el placard mientras atendía a otros clientes. Una vez lo olvidó ahí adentro más de la cuenta y después lo contaba muerta de risa: “Casi lo mato asfixiado, pobre”. Y nosotras llorábamos de risa en la cocina, porque todo -hasta el descuido- formaba parte del juego que él había pedido.
El perrito
Después estaba el perrito. Ese era inolvidable. Llegaba, se desnudaba y quedaba en cuatro patas. No hablaba. Ladraba. Se movía por el departamento siguiendo órdenes, jugaba, se dejaba retar, pedía atención con ruidos. Su dueña lo paseaba de rodillas, lo bañaba, le daba de comer en un recipiente para mascotas. Si quería que lo castigaran, ladraba fuerte; mi amiga le daba con una correa en el culo hasta dejárselo rojo. Después, ya calmado, dormía acurrucado a los pies de la cama hasta que se cumplía la hora pactada y, como si nada, volvía a vestirse de hombre, a ponerse el anillo de casado y se iba.
Nos reíamos de lo absurdo, de lo extremo, de lo que había tocado vivir. Esos momentos íntimos, compartidos, eran una pausa necesaria frente a un mundo cargado de sábanas usadas. Y también una promesa: siempre puede aparecer algo nuevo, algo extraño, algo bizarro, algo inesperado que nos sacuda a carcajadas otra vez.
Primera experiencia
La primera experiencia que tuve con la fantasía de látex fue en San Nicolás de los Arroyos. Estaba parada en la zona roja de la avenida Savio cuando un tipo frenó y me invitó “al hotel”. Ya en la habitación, me dijo, casi con timidez: “Tengo fantasías con el látex. Tengo una máscara en el baúl. ¿Te molesta si me la pongo?”
Como adoro divertirme y, sobre todo, coleccionar anécdotas, le dije que sí. Bajó hasta el auto y volvió con un bolso deportivo chico. Ese bolso que muchos hombres esconden como si fuera un órgano vital: el archivo secreto de una vida sexual reprimida, el refugio portátil de lo que no pudieron ser, de lo que se negaron por haberse casado, por haber obedecido. Un bolso que guarda más verdad que cualquier portarretratos familiar.
Lo abrió sobre la cama y empezó a desplegar su mundo: esposas, consoladores, lubricantes, látigos. Y la máscara negra de látex, ajustada con un cierre que iba desde la cúspide de la cabeza hasta la nuca, con apenas dos orificios para los ojos y uno para la boca. Mientras acomodaba todo, me hablaba de sus morbos, de sus fantasías, con esa ansiedad infantil de quien muestra sus juguetes más preciados.
Yo estaba cansada. Había trabajado mucho y solo quería terminar e irme a casa. Así que lo hice callar de la forma más eficaz. Lo acosté en la cama, me saqué la tanga y me senté sobre su cara. Le metí uno de sus consoladores favoritos en el cuerpo, le puse las esposas y tomé el control. El látex, la presión, la falta de aire, el encierro del personaje lo encendieron por completo. La excitación fue tan intensa que todo terminó en menos de un minuto.
A veces el deseo no necesita tiempo, solo intensidad.
El miedo
Hasta ese momento todo había sido risa, anécdota, control. Pero un día vino otro cliente al departamento y, apenas llegó, me dijo que tenía morbo con las cuerdas. Su fantasía era atarme y penetrarme mientras yo estuviera inmovilizada. Le dije que sí, liviana, creyendo que sería algo torpe, una fantasía de boy scout, de campamento hot, casi ingenua. Además, se acercaba la fecha y había que pagar el maldito alquiler y las putas expensas. Eran días de decir que sí a todo.
Me acosté en la cama. Me puso boca abajo y sacó de una mochila unas cuerdas larguísimas. Me pidió que llevara los brazos hacia atrás y empezó a atarme con una precisión que no había visto antes. Unió piernas y manos, tensó, cruzó, ajustó. Nudos firmes, prolijos, definitivos. Me sentía como un pollo al espiedo, expuesta y rígida.
Cuando terminó, entendí algo tarde: no había forma de soltarme. No era improvisación. El tipo sabía exactamente lo que hacía. Por más que intenté moverme, no había margen. El control ya no estaba de mi lado. Y ahí apareció otra cosa: el miedo, la bronca conmigo misma por haber aceptado sin medir, por haber confundido juego con entrega.
Entre mis piernas atadas a mis manos no sé cómo hizo, pero logró penetrarme. No fue placentero. Para mí fue pura incomodidad; para él, evidente frustración. Mi cuerpo tenso, mi incomodidad explícita, lo descolocaron también a él. Terminó rápido.
Apenas acabó, empezó a desatarme. Me dijo que no iba a volver más, que lo había puesto mal verme así, tan incómoda. Y tenía razón. Lo estaba. Algunas fantasías, cuando se llevan demasiado lejos, dejan de excitar y muestran algo mucho más oscuro.
La careta
En este trabajo conocí y me presté a casi todo lo que se les ocurría. La excitación masculina aparece en los fetiches menos pensados y no siempre tiene que ver con coger. Vi hombres pedirme que les sostuviera la espalda mientras se doblaban sobre sí mismos y acababan en su propia cara. Otros tenían una elasticidad tan improbable que podían darse placer oral solos. Hubo quien quiso una mano entera dentro del cuerpo: preservativo hasta el antebrazo, gel y adentro. Las lluvias doradas eran un pedido frecuente.
Después entendí algo clave: muchas veces no es sexo, es un poco de actuación. Salir mentalmente de mi cuerpo para sobrellevar la realidad.
Cada fantasía es un mundo. Y mientras sea consensuado, todo vale. Sobre todo si hay plata. Porque sí, todos tenemos un precio para algo. Pero la gran actuación no es la nuestra. Es la de ellos. Hombres que en público sostienen una seriedad imposible, cargos, prestigio, discursos firmes sobre la transfobia y la homofobia y, en privado, se entregan a la sumisión más absoluta. Vidas prolijas, cargadas de prohibiciones.
Pienso en las páginas de porno travesti que miran y borran del historial. En las pajas rápidas en el baño del trabajo. En las excusas torpes e irreales que le dicen a la mujer. Pienso en esas mentiras que se caen cuando el cuerpo empieza a hablar solo: secreciones, apuros, pedidos desesperados por no usar nada. Y después, el regreso prolijo al hogar, a la cama compartida, llevando encima lo que no se ve pero se transmite.
Ahí entiendo este mundo tan careta: esa fantasía absurda de jugar a la casita.
Ellos con su vida ordenada y secreta. Nosotras con la nuestra, a la vista. Ordinarias, marginales, la vergüenza oficial de esta sociedad.
¿Y por nuestras camas qué? ¿Quiénes pasan por acá? Mejor dicho: ¿quiénes no?
La diferencia es simple: ellos actúan normalidad. Nosotras no.
Ellos borran el historial. Nosotras recordamos las historias.
La risa es nuestro látex. La capa que nos separa de sus fantasías, de sus culpas, de esa vida de tapa de revista que se les cae a pedazos cuando cierran la puerta. Reímos para no quedar atrapadas en su mentira, para no confundir trabajo con verdad.
Nosotras vivimos como cogemos: sin pedir permiso. Ellos fantasean con látex. Nosotras lo usamos para no mancharnos.
BDR/CRM